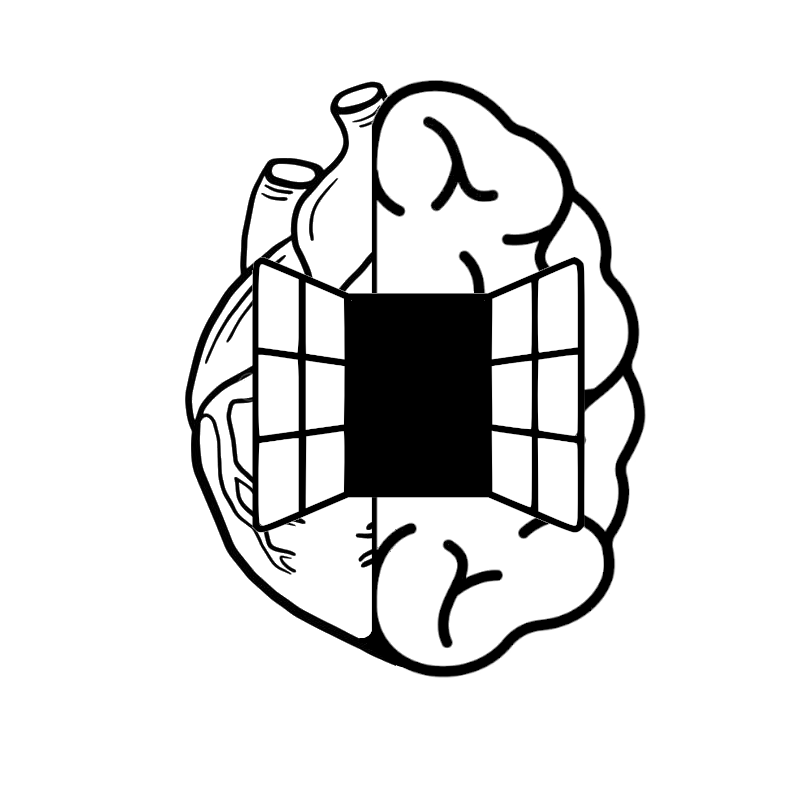Qué grande soy
Su madre aparcó el coche cerca del centro escolar. Acompañaba a la pequeña Clara de la manita, que era tan pequeña que se le escurría entre sus dedos. Le había costado levantarse, y con el pijama aún puesto, el pelo enmarañado y los ojos medio abiertos preguntó qué día era hoy. “Es lunes, y empiezas en el colegio”. Esas palabras sonaron como un hechizo para la niña, que rápidamente se puso en pie para dirigirse al pequeño espejo de pie frente a su cama. Se quedó pasmada frente a él y se susurró a sí misma: “qué grande soy”.
Llegando al gran portón verde de hierro, cruzando el umbral se pararon frente a la fila de preescolar de tres años. Clara, escondida tras las piernas de su protectora, contemplaba el panorama. Niños pequeños abrazados a sus padres, madres y abuelas, llorando y berreando, implorando no quedarse ahí. La escena grotesca asustaría a un fantasma, y Clara pensó que la habían llevado a un matadero. ¿Tan horrible sería el colegio? Supuso que sería un problema al que debía enfrentarse sola a tan pequeña edad. Se soltó de la suavidad de su madre, caminó unos pasos adelante y volviendo la vista atrás le soltó escuetamente: “Mamá, vete”.
Su clase era luminosa, abundaban los colores y los números y letras del abecedario. En los percheros ya colgaba un gancho con su foto y su nombre. Las sillas formaban un círculo en el centro del aula, y Magali, su profesora, pedía que se sentaran donde quisieran. A la izquierda de Clara se había sentado Carlos, que se mantenía callado mirando fijamente al suelo. Aún le salían lágrimas y se sorbía los mocos en silencio. A la derecha estaba Marta, que no paraba de reír y de gritar que quería jugar a las cocinitas. Magali dejó de consolar a los más tristes y con una pregunta se dirigió a su pequeño público: “¿Quién quiere que desayunemos hoy leche con gofio y así nos vamos conociendo?”.
Los primeros días de colegio surgieron mejor de lo esperado. A pesar de no haber socializado antes con niños (puesto que no fue a ninguna guardería), Clara hacía mellas con toda su clase. Jugaban entre todos sin pelear por los peluches, plastilina o pinturas. Cantaban canciones infantiles, reían y las horas de colegio se pasaban volando. Por las tardes le contaba a su abuela lo bien que se lo pasaba en el colegio. Los lunes eran el mejor día de la semana, pues se alegraba de volver a ver a sus compañeros.
El despertador sonó como de costumbre a las cinco y media de la mañana. Se levantó en silencio mientras el resto de la casa dormía. Se arregló el pelo planchado del día anterior, se maquilló como buenamente pudo y se tomó el café mirando al infinito. Hoy era el primer día de clase del último curso. Ya sabía lo que quería estudiar: magisterio infantil. Clara se esforzaría muchísimo para estudiar en Barcelona, como hizo su máximo referente en el campo. A sus diecisiete años recuerda con cariño sus pasos por la etapa escolar. Primaria en un colegio, secundaria en otro país y bachillerato en otro continente.
Le habían dicho que mientras más mundo viera mejor entendería la vida. Sabía que iba por buen camino, y que conocía culturas e idiomas que a su edad no conocen la mayoría. Estaba orgullosa de lo que estaba por conseguir. Llegando a su aula imaginaba lo que le quedaba entre esas cuatro paredes blancas. Esta vez no había colores, ni números ni letras del abecedario. La profesora no les ofrecería desayunar si encontraba a alguien llorando. Crecer implica saber que Magali no estará en cada comienzo de una nueva etapa. Y Clara se dio cuenta que ya no se miraba al espejo el primer día de cole para decirse “qué grande soy”.
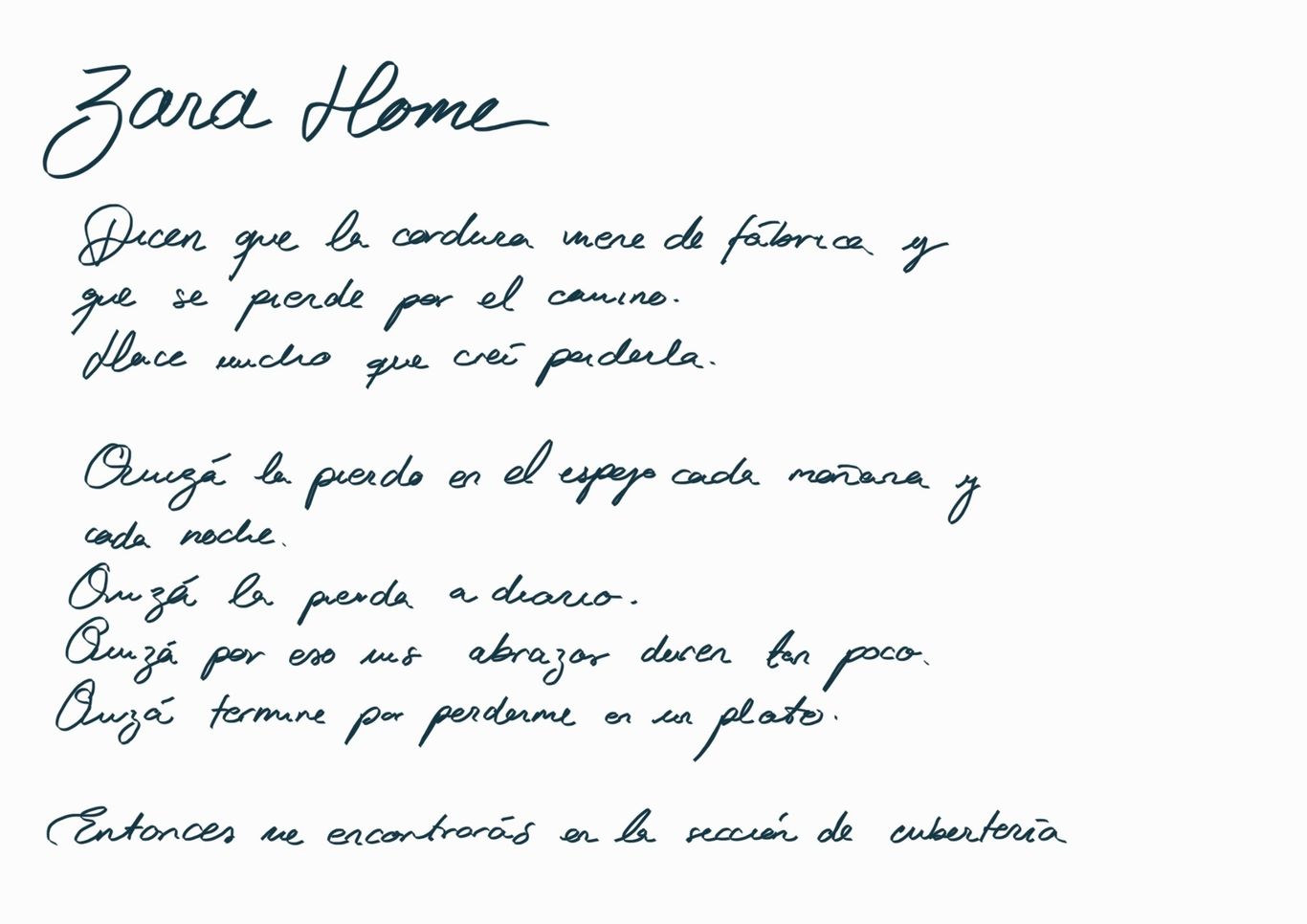
Qué pesado.
Los años pesan. Pesa el rostro, pesa el cuerpo, pesa el alma.
Ya no miro por la ventana; me asomo a la pestaña, hojeo las hojas... pero ignoro las de la primavera.
Lagunas
Qué es la juventud si no un adelanto de la muerte evidente y una caída de amarillentas hojas convertidas en cicatrices moradas.
Bajo el umbral y los tendederos me tiro al suelo preguntándome si valió la pena tanta espera y tanta ansia por querer vivirlo todo.
No le debo nada a mi pasado, no aprendí, no consigo levantar cabeza haciendo oídos sordos a los pálpitos de la conciencia.
Las aceras se estrechan a medida que los descalzos pies pasan hasta llegar a la capilla. ¿Quién espera al final del camino? Tus sueños truncados o los pasos alejados de lo que fuiste y llegaste a ser.
Amalgama de desechos

Un setenta por ciento de agua y un treinta de ginebra. Las lágrimas salen amargas, escuecen los ojos y nublan el juicio. Pero ¿qué estás haciendo? Te ves a ti mismo en tercer plano, como si fueras Burroughs o Bukowski vomitando vocablos sobre el papel mientras revientas las teclas de la máquina de escribir. Tac tac, tic tac tac. Te envuelves en ese aire cargado de tu habitación. No has abierto la ventana en cuatro días. Hay tres vasos que destilan etilismo puro. La habitación flota en humo, las sábanas grises de la ceniza y la pared amarillenta. Te da asco lo que te rodea, pero eres capaz de romantizar la miseria en la que te has convertido.
Empiezas a ver la belleza en lo más inmundo e incómodo. Lo asqueroso y vulgar te llama. El odio a la felicidad y el amor a lo marchito. Aprendiste que de lo bonito no sacas nada bueno. Y ahí te ves, rodeado de suciedad, papel y bolígrafo desgastado. Te haces pequeño a medida que el número de páginas aumenta. El frenesí por escribir lo malo que es todo. Es horrible el mundo en el que vives. Es injusto, es oscuro y te reconfortas en lo desagradable. Las hormigas van saliendo de tus orificios como un cuadro de Dalí. Qué asco. El hedor del ambiente te adormila y crees estar en la gloria. Es el mismísimo Cielo el que te está llamando. Comúnmente llamado Inframundo, a ti te parece el mejor lugar.
Te regodeas en miedo y vergüenza. Quieres desaparecer como si nunca hubieras existido. Incluso deseas que las palabras se las lleve el viento. No queda nada dentro de ti. Eres ginebra, hiel, huesos y descomposición. Tu rostro es una amalgama de sudor y lágrimas. Tu lengua saborea la sangre tras lamerte las heridas. El espejo solo refleja las ojeras y tus cuencas vacías. Ojos negros sin pupilas ni iris que no miran más que hacia atrás. Purulento ser en el que te has convertido. Te has quedado sin nada en tu interior. Florecían margaritas, claveles y lirios. Llevabas el pelo del color del sol. Ahora se posan sobre tu cabeza las ilusiones marchitas convertidas en canas.
No quieres volver a sentir aquello por lo que dejaste de ser persona. Habías sido una pluma flotante entre tanto viento, solo pendiente de la felicidad del resto. Te vaciaste cual botella bocabajo en un fregadero: rápido y haciendo ruido. Que todos supieran que dabas la vida por los sentimientos. Vivías por y para alegrar. Para contentar. Para satisfacer. Para ser lo que quisiera el resto. ¿Qué queda ya de lo que fuiste? Supongo que la habilidad para mover los dedos y escribir. Para no ver nada más allá de la pared de tu cuarto. Habilidad para no oír el llanto de tu madre tras verte hecho saco de huesos pálido y gris. Pulmones de acero y alquitrán, encharcados en ginebra, whisky y café. Vomita un poco más. Deshazte de cualquier resto de humanidad. Hazte de polvo y desaparece. Espárcete sobre el suelo sucio. Nadie sabrá nunca que fuiste.
La desdichada
El primer rayo de sol de la mañana se cuela por la persiana de mi ventana. Observo la habitación teñida de un pálido rosa mientras pienso, por un instante, en darme la vuelta y seguir durmiendo. Decido levantarme de la cama y desayunar. Genial, no queda yogur, ni avena, y he pospuesto demasiado el comerme ese último plátano. Hoy tampoco será, así que mejor lo tiro a la basura. Total, a quien voy a engañar. Tendré que tomarme un mísero café soluble, y aguantar con eso la mañana. En lo que hierve el agua miro el almanaque con fotos de cachorros que cuelga al lado de la nevera. “Qué cutre eres, mamá”, pienso. Miércoles 18 de noviembre. Y yo todavía durmiendo con un pantalón corto y una camiseta. A saber cuándo volverá a hacer frío. Miro la hora, las 8:07. Joder, qué hago despierta tan temprano sin tener que ir a trabajar. Supongo que se me habrá acostumbrado el cuerpo.
Con el café recién hecho me siento en la terraza y miro como la luz clarea poco a poco el día. Repaso mentalmente lo que tengo que hacer hoy: comprarme un pantalón nuevo para trabajar, llevar el alta médica al trabajo, ir a comer con Silvia… Es un día tranquilo, pienso. Me acabo el café mientras miro al vacío y me dispongo a ir a la ducha. No sin antes encender el altavoz y llevármelo al baño para escuchar música mientras. Mis canciones del móvil me recomiendan algo relajado, así que la reproducción aleatoria hace sonar “Full Moon”, de The Black Ghosts. Me lavo el pelo, me enjabono y me pongo la mascarilla. Oler bien y estar limpia sana el alma, o al menos eso decía mi abuela.
Antes de tomar el bus hacia la avenida comercial reviso que llevo todo lo necesario en el bolso. Auriculares, cartera, tabaco, llaves, móvil, navaja, pañuelos de papel, y unos cuantos mecheros. Me subo al bus, paso el abono de transporte y me siento al fondo, al lado de la ventana que da hacia el mar. Siempre me ha gustado actuar como si fuera la melancólica adolescente de una película triste que mira hacia la calle desde el tren pensando en lo desdichada que es. Y creo que cada día voy más encaminada a ello.
Fue un lunes, saliendo del trabajo. El servicio de cena del hotel se había alargado un poco porque estábamos cortos de personal. Me dolían los pies, las manos, la cabeza y estaba muy cansada. Solo pensaba en pillar un taxi a casa, ducharme y dormir las míseras 5 horas antes de volver a mi lamentable trabajo de camarera. Comenzó a llover, y al no llevar paraguas me paré cerca de la entrada, resguardada. Me dio por mirar hacia los balcones de las habitaciones. Todas con la luz apagada salvo una. Y ahí lo vi por primera vez. Una silueta negra, de un hombre supuse, mirando hacia mi dirección. Me llamó la atención, porque no hay nada que ver desde ahí salvo el callejón vacío donde únicamente pasan coches. Me quedé mirándolo fijamente, pero tras unos segundos desapareció. Pensé que seguramente estuviera observando la lluvia. Cuando escampó un poco paré el primer taxi que se aproximaba. Justo al abrir la puerta lo volví a ver. Ya no estaba asomado al balcón de esa habitación, sino a la ventana del restaurante del hotel.
Ignoré todo aquello en lo que llegaba a mi casa. El taxista no dejaba de mirarme por el retrovisor, y a medida que llegaba a mi calle iba acelerando el coche. Le pagué con tarjeta y salí de ahí sin mediar palabra. Ni buenas noches ni hostias. Cogí mis llaves, abrí la puerta de casa y entré. Mi madre estaba sentada en la terraza de espaldas a mí, y las únicas palabras que salieron de su boca fueron “hola, ¿qué tal? Hace calor”. Asentí, bebí agua y subí hacia mi habitación. Me quité la ropa del trabajo, la metí al cesto de la ropa sucia y me metí en la cama sin hacer nada más. Me acomodé, resoplé y puse la alarma para el día siguiente. La luz del móvil iluminó el cuarto, y ahí estaba. Mirándome fijamente desde la esquina.
No eres
Dicen que no estás,
que no eres y que no serás.
Poblado desértico y casas de barro
sin puertas ni alfombras.
Se hace el silencio
y el viento ruge con hambre.
Las púas gritan tu nombre,
son muchos los que te veneran.
Ay corazón,
no latas tanto, no corras, no seas.
Dulce la hiel que sube por la garganta
y amargo el licor que lo mantiene a raya.
No estás, no eres y no serás.
Clavando los tacones en el suelo, las manos
en tu pelo y los labios en tu espalda.
El ardor del Infierno no me calienta las manos,
pues fríos son los recuerdos que me mantienen cuerda.
Puertos vacíos no auguran buenos momentos,
largos dedos apuntan al dolor de tu pecho,
no hay niños corriendo y los ancianos
ya aguardan en sus hogares.
No hay sol que ilumine, no hay luna que asome.
Ay corazón,
no estás, no eres, no serás.
Papelillos mojados y pegados a mi muñeca.
Ron con sabor a canela.
Puros habanos y un puño en alto.
Sierra Maestra sin almas,
no hay caballos sin jinetes.
Ay corazón,
no llores tanto.
Ay corazón,
no estás, no eres y jamás serás.
Ya no duele
Claudican las campanas doradas.
Reina el silencio sombrío y lúgubre, se abren
portales de hierro con pesarosos chirridos
y lamentos metálicos.
Nubes del color de la sangre reseca
lloran gotas granates. No mojan,
no duelen.
“Mi gran culpa”.
Como un eco resuenan esas palabras
tras los pasillos adornados con lienzos
de plata y rubí. Imágenes de rostros cubiertos por mantilla,
lágrimas de plata y manos cubiertas de joyas
observan el paso cansado del que ruega clemencia.
En lo alto de la torre, cabizbajo, un niño.
No habla, no ríe, no llora. No duele.
Salen de sus brazos las ramas largas que se enredan
hacia el suelo. Su tripa, antes plana, ahora muestra el rostro
de un anciano. No duele.
Son pasos pesados los que retumban en la sala.
Cuerpos vacíos cuelgan de las banderas.
Alzado sobre los hombros del cansado una espada de cristal.
En lo alto de la torre, cabizbajo, un niño.
Se lamenta el quejido del anciano, la voz del niño desvaneció
y ahora solo reina el silencio.
Cintas moradas sobre los ojos de los culpables,
coronas de oro líquido caen sobre sus frentes y
espinas esmeraldas se clavan en sus costados.
Un cansado con una espada bailan
frente a frente. Saetas acompañan el duelo,
coros indican el compás.
El cristal penetra en él.
Su cuerpo y el suyo hacen uno.
Ya no duele.
De plata su rostro
Bajo las frías ramas y las secas hojas
despierta sin corazón un alma.
Sin colores en el cielo y sin sabor el agua
vaga sin rumbo por los caminos el silencioso.
Ciudad sin habitantes y casas sin personas,
familias sin hogar y cuerpos sin vida.
Cuervos se alimentan de sus restos, de sus futuros,
de sus eras y de huesos.
Sopla un viento sin ruido,
silban los afiladores sin cuchillo.
Hermanos cuyas palabras no volvieron a pronunciar,
suelos con grietas que no rompían rompen ahora.
Caen sobre telas doradas e hilos de acero
todos los recuerdos de lo que un día fueron.
Miel que de la sangre brota nunca es dulce.
Hiel que de la amargura nace nunca se pudre.
Figuras de cera dan la bienvenida
a la culpa reencarnada en cuerpo.
La carne es débil, dicen. Sin embargo, nunca
perece bajo un mar de espinas.Seres celestes, ojos púrpura
y mentes en blanco bailan al ritmo del crepúsculo.
Ya nació la ira, ya nació el reencuentro.
El pasado sangriento y el porvenir pálido
iluminan el rostro de aquellos fieles,
de los rostros dorados, de las manos congeladas
y de los pies cansados.
Buenos días
Cuando suena el despertador la oscuridad aún invade mi habitación. Me quedo mirando al techo y resoplo. Las facturas no se pagan solas, así que me levanto para ir a asearme. Miro el reloj que cuelga de la pared del baño mientras me desvisto y veo que son las cinco y media de la mañana. Fueron cinco horas las que dormí, una más que la noche anterior.
Procedo a vestirme con el uniforme ya algo manchado. El polo de color café tiene una pequeña mancha en forma de corazón, y me parece gracioso. No tiene importancia, lo tapa el pin con mi nombre y el de la empresa. Isabel. Todo en mayúscula. Ya vestida y peinada, caigo en la cuenta del mandil. Llevo alargando ponerlo en la lavadora ya varios días, “pero este será el último y mañana lo lavo”, me prometo. Enchufo la plancha para repasar algunas de las arrugas más notables, y observo la mancha de lejía que tengo en un extremo. También tiene forma de corazón. “Vaya, el destino”, pienso.
Con el bolso del trabajo al hombro y el abono de transportes salgo de casa. Son las seis y media, y el sol comienza a salir vergonzoso por el horizonte. Camino hacia la parada de la guagua, me pongo los auriculares y dejo sonar “Full Moon”, de The Black Ghosts. De camino al hotel, como siempre que entro por la mañana, veo como todo empieza a despertar. En las calles no abunda la gente, pero los que hay parecen copias de las copias. Sólo se ven uniformes de hostelería, barrenderos, y algún que otro policía desayunando en un bar. Es la misma imagen cada mañana.
Una vez en el hotel, en plena Playa del Inglés, la situación es la misma. Saludo al segurita como hago siempre, y me dirijo a la zona de personal. Dejo mis cosas en la taquilla, me pongo el mandil, me repaso la gomina del pelo y entro en la cantina para desayunar. Vuelve a haber lo mismo que ayer, y que anteayer. Qué raro. Me sirvo algo de café solo, agarro dos tostadas y echo algo de aceite por encima. No me quejo, pues desayunando, almorzando y cenando aquí apenas tengo que llenar la nevera. Acabo tras 10 minutos mirando a la pantalla de la pequeña televisión, mientras mis compañeros y yo masticamos en silencio. Las camareras de piso hablan como si nunca estuvieran cansadas, y los recepcionistas igual. Los únicos que parecen cada vez más cansados somos los camareros del buffet.
Son las ocho menos cinco, y subo para asistir puntual al briefing con el maître. Observo como los turistas se amontonan tras la puerta de cristal esperando que sea la hora para abrir. “Hoy y mañana tenemos overbooking, chicos”, comenta mi jefe. Mi única respuesta es un suspiro, mientras me dirijo a coger mi bandeja y a saludar a los primeros clientes con la sonrisa cansada.